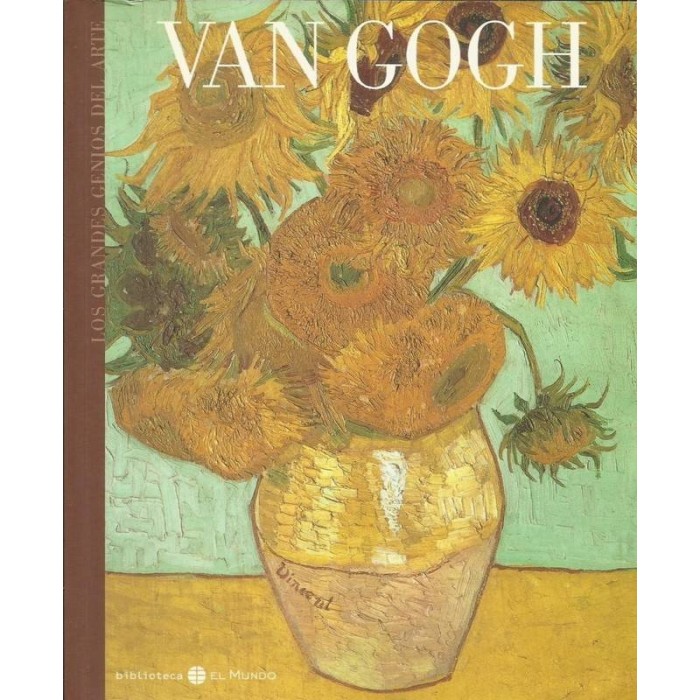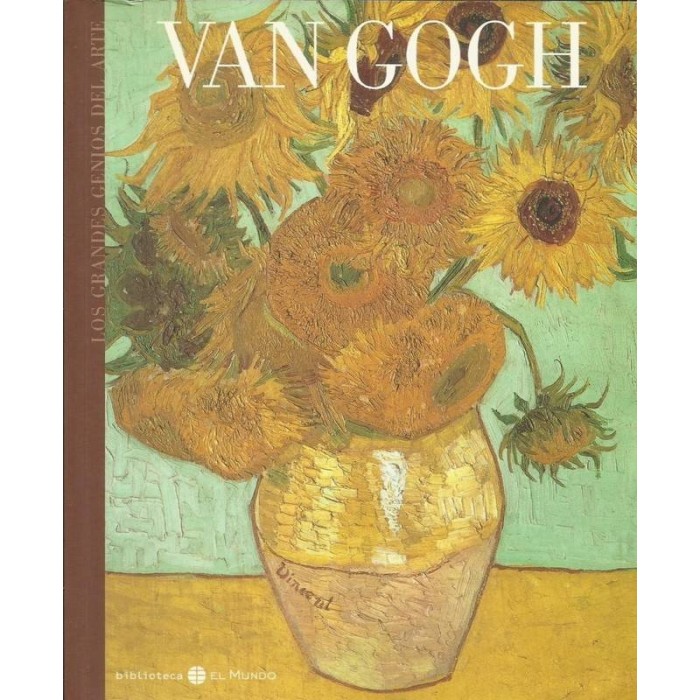
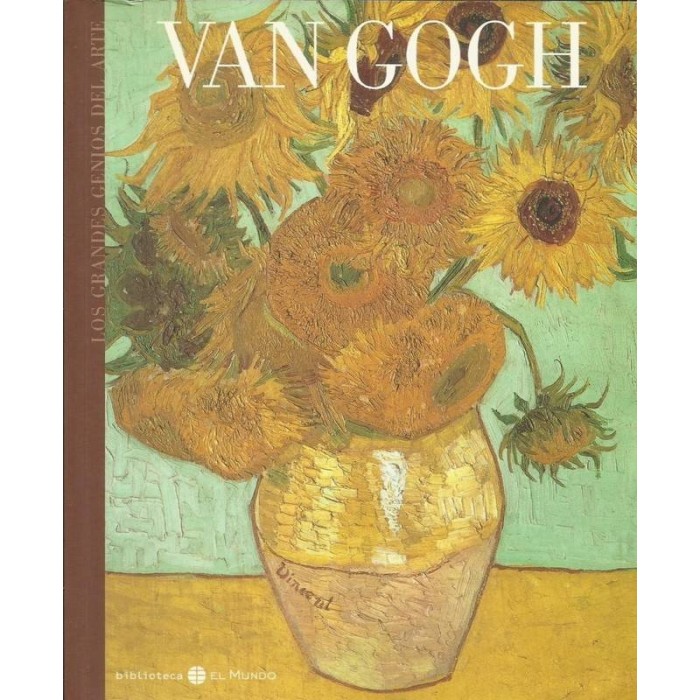
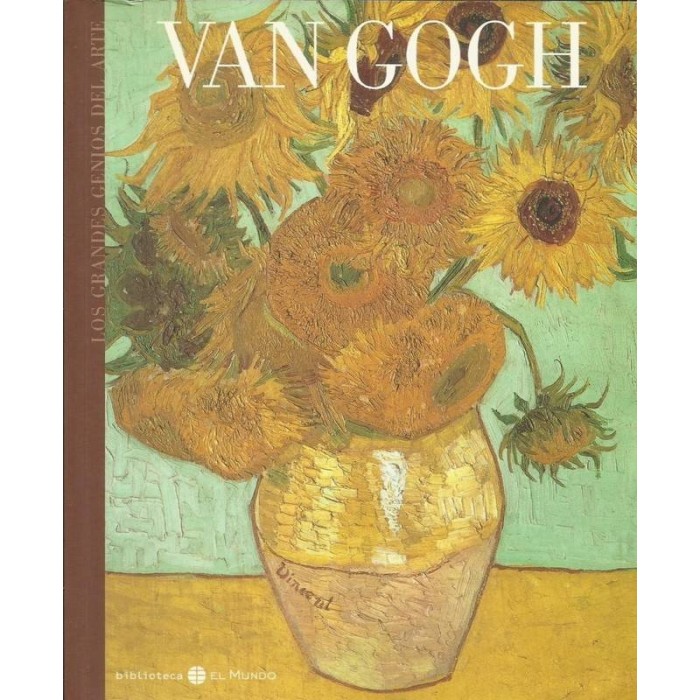
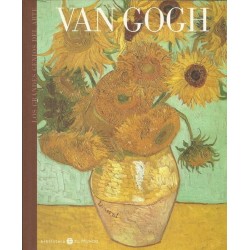
Hace poco se ha podido ver en innumerables publicaciones periódicas la fotografía de un autorretrato de Van Gogh, de tamaño gigantesco, en forma de globo, que sobrevolaba Australia. Era como contemplar la simulación de un Van Gogh liberado, aéreo, mirando —pasando algo más de un siglo desde su trágica muerte en el verano de 1890— desde lo alto y a lo alto, mirando a su nuevo y ficticio horizonte elevado, aquel que al pintor histórico le gustaba tanto, el de cielos y estrellas, soles y lunas, planetas y nubes. Aunque lo cierto es que le atraía mirarlos desde la tierra, desde lo real. Es más, a veces los pintaba juntos, tocándose, llenándose los unos de los otros, los cielos de de la tierra y los hombres, las estrellas de las cosas. Son como trampantojos poéticos y figurativos en los que cada detalle habla, simultáneamente, de otra cosa, incluidos un color o una forma de darlo en el lienzo, como su arte habla de su vida y al revés: en septiembre de 1889, cuando se había internado en el asilo de Saint-Paul-de-Mausole, en las cercanías de Saint-Rémy, después de sus crisis de Arles y de sus enfrentamientos con su amigo y admirado Paul Gauguin, de los que quedan varios y extraordinarios testimonios escritos y pintados, llegó a afirmar que "donde las líneas están muy próximas y acentuadas, allí es donde empieza la pintura" y, podría pensarse razonablemente que, para él, también la vida.